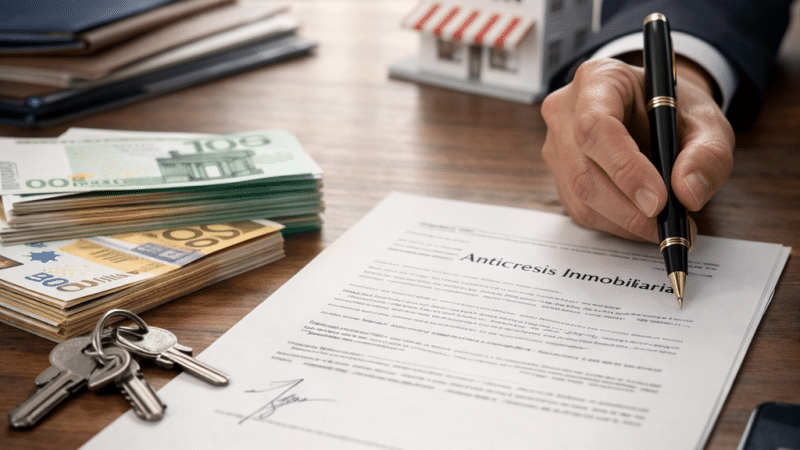Neuroplasticidad inversa
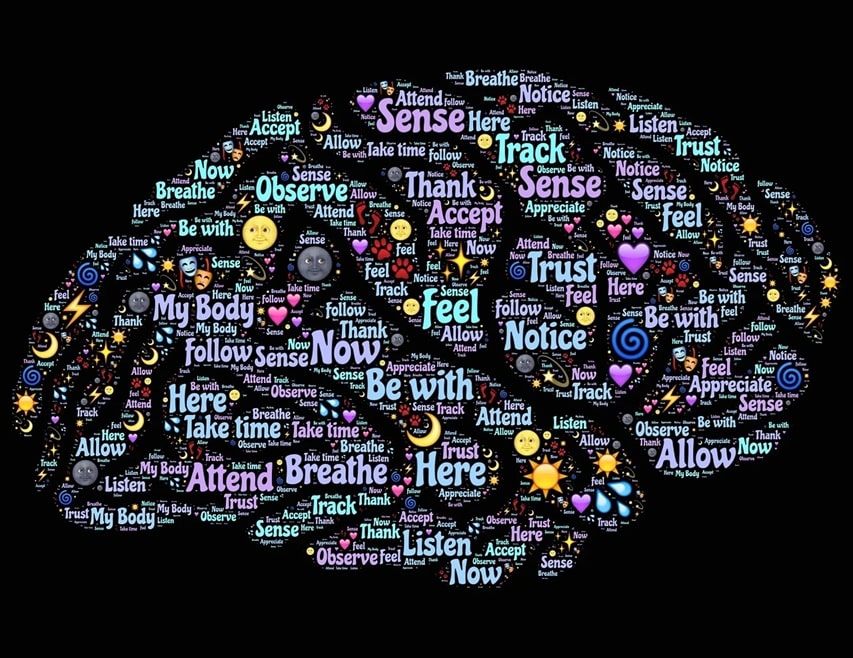
Neuroplasticidad inversa: cuando el cerebro desaprende a pensar en la era digital
El cerebro delega y la inteligencia se rinde
He inventado este término: neuroplasticidad inversa. No figura en los manuales de neurociencia, pero define una realidad que ya se insinúa: la capacidad del cerebro de desaprender a pensar.
Si la neuroplasticidad es la facultad de adaptarse, aprender y sanar, la neuroplasticidad inversa sería su reflejo oscuro: el cerebro que se reconfigura para que no lo necesitemos.
La neuroplasticidad inversa también se ve acelerada por procesos como la inflamación crónica o el estrés oxidativo, que afectan directamente al rendimiento cognitivo y a la salud cerebral. En ese contexto, algunos complementos antioxidantes pueden contribuir al equilibrio neuroquímico. Un ejemplo es Regis Cardio, formulado con Coenzima Q10, Omega 3, Resveratrol, Tiamina (Vitamina B1), Vitamina A, Vitamina C y Vitamina E, cuyos efectos antioxidantes ayudan a reducir el estrés oxidativo, mejorar la función cerebral y favorecer la recuperación tras el ejercicio.
Nos hemos acostumbrado a delegar: ya no pensamos, preguntamos a la IA; ya no recordamos, confiamos en la nube; ya no buscamos comprender, solo confirmar con respuestas siempre complacientes, y así, la mente aprende la comodidad, se adapta al menor esfuerzo y se vuelve eficiente en su propia inactividad. El cerebro ya no se levanta del sofá cognitivo.
Neuroplasticidad inversa: Cuando las máquinas «piensan» y los humanos olvidan
La inteligencia artificial debería amplificar la inteligencia humana, la IA debería expandir las capacidades de la mente humana de igual manera que una calculadora acelera el cálculo o un microscopio amplia la visión. Si entendemos cómo funciona nuestra mente podemos diseñar máquinas que nos ayuden a pensar mejor. La IA no debería «pensar» por su propia iniciativa sino establecer con la humana una relación simbiótica donde cada cual haga lo que sabe hacer mejor, la IA aporta velocidad, precisión, memoria y estructura. Los humanos aportamos creatividad, contexto, intuición y criterio.
Estamos tan habituados al trabajo de las IA que hemos olvidado nuestra propia inteligencia
Por desgracia hemos pasado de amplificar la inteligencia humana a la inteligencia artificial, quedándonos nosotros autoexcluidos. Durante décadas se habló del test de Turing como la frontera entre la inteligencia humana y la artificial. Hoy, muchas IA ya lo superan. Tal vez la pregunta sea otra:
¿Podrían los humanos superar hoy el test de Turing? ¿Seríamos capaces de demostrar pensamiento crítico, memoria activa o curiosidad genuina, me temo que en muchos casos no lo superarían, es más se nos está contagiando la forma de expresarse de los principales ChatBots. Ya hay personas que hablan como Chat GPT: frases más o menos bien construidas pero vacías de significado y emoción, sin atisbos de duda y en ocasiones alucinando.
Mientras ellas aprenden, nosotros olvidamos. Hemos sustituido la memoria natural por la digital. Antes recordábamos los números de teléfono de amigos y familiares; ahora dependemos del móvil para recuperarlos. Ese pequeño gesto cotidiano revela algo mayor: hemos transferido una parte de nuestra mente a la tecnología.
De la cálida lumbre del hogar a la fría luz azul de las pantallas
Antes las personas se reunían alrededor del fuego para calentarse y contar historias. Eran las “historias alrededor de una fogata”, relatos que entrenaban la memoria, la imaginación, las habilidades de comunicación y el arte de la palabra. Hoy, nos sentamos frente al televisor —o al móvil— en silencio y adoptamos una actitud pasiva. Ya no explicamos, solo recibimos. Ya no miramos a los ojos, miramos pantallas. Ya no nos expresamos, tan sólo escuchamos o vemos vídeos. Hemos pasado de la cultura de la conversación a la del consumo audiovisual.
El cerebro, agradecido, se adapta: ya no necesita recordar ni construir narrativas. Se alimenta de estímulos breves, de emociones instantáneas. Se reorganiza para sobrevivir en la distracción. Consume menos energía.
Leer, escribir, recordar: tres habilidades culturales humanas en peligro
La lectura profunda de libros es otro de los hábitos que se desvanece. Hemos sustituido los libros por pantallas y, peor aún, leemos menos y escuchamos más. Dejamos que otros nos cuenten lo que antes leíamos con nuestros propios ojos.
La lectura es una gimnasia del alma y si tomas apuntes es una forma de mejorar tu aprendizaje; ahora el cerebro se desliza por titulares, notificaciones, podcasts y vídeos.
Lo mismo ocurre con la escritura. Hemos abandonado el papel por el teclado o la pantalla táctil. Pero no es lo mismo escribir que teclear. La escritura manual activa sinapsis en áreas del cerebro vinculadas a la memoria, la motricidad fina y la creatividad. Por eso, padres y educadores deberían animar a los niños a escribir con lápiz o estilográfica: es un modo de mantener viva la conexión entre mente, cuerpo y palabra.
De la economía de la atención a la esclavitud de la atención
Vivimos atrapados en un bucle de notificaciones y recompensas instantáneas. Cada vez que suena en nuestro ordenador o móvil una notificación conforme hemos recibido un mensaje lo que recibimos es una dosis de dopamina. La notificación de un mensaje es el «soma» de nuestro mundo feliz.
Ya no competimos por la atención: somos esclavos de ella. Las redes sociales, los vídeos cortos y los algoritmos saben cómo mantenernos conectados incluso cuando queremos desconectarnos, y el cerebro, fiel a su naturaleza adaptativa, se reconfigura: ya no soporta el silencio, el aburrimiento, ni la espera. Pero sin aburrimiento no hay creatividad. Sin pausa, no hay pensamiento. Sin pensamiento no hay humanidad. El vacío que sentimos cuando miramos el cielo de una noche estrellada, no lo va a sentir jamás máquina alguna.
La humanidad ya no sabe estarse quieta, muy pocas personas logran detener el diálogo interior con tantos estímulos electrónicos. Nuestro cerebro no está enfermo, simplemente ha renunciado. La mente no se reorganiza para crecer y crear nuevas sinapsis sino que se reorganiza para reducirse.
Nuestro mapa neuronal está al servicio de los algoritmos, del BigData, de la grandes tecnológicas, no sufre una patología, es una rendición amable, silenciosa, disfrazada de progreso.
Neuroplasticidad inversa: Una oportunidad de reconexión
La amenaza no es la inteligencia artificial, sino nuestra renuncia voluntaria a pensar, crear y sentir. Cada vez que dejamos de concentrarnos, el cerebro lo anota. Cada pensamiento no meditado se convierte en un pliegue de pereza neuronal. Cada vez que dejamos de maravillarnos, nos atrofiamos. Si prescindimos de nuestra curiosidad, no alcanzaremos nuevos horizontes. El pensamiento se vuelve una tarea secundaria, un lujo. La emoción puede simularla un algoritmo mejor que nosotros.
Tenemos los cerebros hiperconectados y las mentes desconectadas. El cerebro deja de buscar porque sabe que todo está disponible en la IA. No es necesario el esfuerzo del aprendizaje porque todo está ya sabido. No hace falta el silencio porque ya no necesitamos este refugio de nuestra soledad.
La verdadera amenaza no es la IA sino la desactivación emocional, espiritual y cognitiva del ser humano. La anestesia del pensamiento. La rendición ante cualquier esfuerzo de aprendizaje.
Este tipo de investigaciones avanza en paralelo al uso de tecnologías emergentes capaces de analizar patrones cognitivos con gran precisión. En este camino, la integración de sistemas basados en inteligencia artificial está permitiendo explorar cómo se forman —y cómo podrían revertirse— los procesos de neuroplasticidad negativa.
La misma plasticidad que nos adormece, puede rescatarnos. Si usamos la atención y la memoria para ejercitar el cerebro, si nos complace el placer de la duda, si cultivamos la curiosidad como forma de amor, si nos concentramos en pensamientos profundos, si disfrutamos de largos silencios, la neuroplasticidad inversa puede revertirse.
Leer sin prisa sería la resistencia.
Escribir a mano, una forma de meditación.
Recordar sin prótesis, un entrenamiento de libertad.
Escuchar, un acto de amor.
Porque lo más humano del cerebro no es su capacidad de procesar, sino su capacidad de maravillarse, y mientras nos quede el asombro, la neuroplasticidad inversa seguirá siendo una advertencia, no un destino.
Esteban Noguer – neuropsicólogo clínico.